Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .

La Escopeta Nacional (1978) anticipo de muchos de los dejes y querencias que la monarquía parlamentaria y sus conseguidores reutilizaron a costa del sistema y sus contribuyentes.
Por B.M.
Las informaciones que afectan al rey emérito han impactado de lleno en la línea de flotación de la jefatura del estado. No parecen buenos tiempos para la corona. Sin embargo, sus defensores pueden encontrar un as en la manga inesperado, una jugada mestra monárquica, para buscar una solución al asunto. Solo hay que fijarse en uno de los realizadores españoles que mejor ha sabido radiografiar la sociedad española. Desde las élites dominantes hasta los personajes subalternos. No es otro que Luis G. Berlanga, cuyo cine está impregnado de esa realidad española; tan palpable y evidente que, para negar la evidencia vergonzante de que sus películas sólo reflejan la realidad, se acuñó el término berlanguiano.
Como ejemplo paradigmático de su obra tenemos La Escopeta Nacional (1978), primera película de la trilogía que mostró las vergüenzas del sistema político y social configurado por las élites tardofranquistas. Anticipo de muchos de los dejes y querencias que la monarquía parlamentaria y sus conseguidores reutilizaron a costa del sistema y sus contribuyentes. De las múltiples lecturas que se pueden hacer del largometraje, nos quedamos con aquella que puede apuntar una posible solución para este nudo gordiano de la monarquía española: ¿Qué hacer con Juan Carlos?
La trama de la película avanza con los intentos de una familia noble española de recuperar el antiguo esplendor de su estamento, una vez se agota el tiempo de la dictadura de Franco. Tras la Guerra Civil, los Leguineche quedan en una extraña ‘tierra de nadie’ política, social y geográfica. Decepcionados porque el régimen franquista no apuesta por una restauración monárquica al uso e inmediata, el marqués de Leguineche, interpretado magistralmente por Luis Escobar, desubicado en el nuevo Estado español que construye el franquismo, decide exiliarse. Lo llamativo de esta decisión, y que nos puede ayudar en el actual y tambaleante momento monárquico de 2022, es que el presunto exilio del marqués fue tan solo un poquito de exilio. Mejor dicho, ninguno. Consistió en marcharse a una finca de su propiedad a unas decenas de kilómetros de Madrid. Sin embargo, para el marqués, retirarse de su palacio y su forma de vida cortesana era una forma de exilio. De este modo, durante años vive, con un escaso pero fiel séquito, aislado en su finca, de la que saca provecho organizando cacerías que aparentemente paga él, pero que en realidad son financiadas por los arribistas, los empresarios emprendedores de la época, que buscan cerrar negocios por la parte alta del régimen, con los ministros del ramo correspondientes. Curiosamente, cuando Juan Carlos llega a España en 1948, con 10 años, Franco lo instala en la finca Las Jarillas, a 18 kilómetros de Madrid.
El decrépito noble permite que sus tierras se conviertan en un espacio de intercambio de favores, dinero y algún que otro capricho, pero niega la coexistencia con el franquismo. Hasta tal punto lo hace que, como descubrimos en la siguiente película de la saga (Patrimonio Nacional, 1981), no han pagado ni una sola peseta en concepto de impuestos durante decenas de años, actitud fundada en la reivindicación de su privilegio de clase, pero justificada como una negación de la legitimidad del régimen. Argumentos reconocibles en la actualidad, sin duda.
Quizá la solución para la familia real nuclear (nuclear porque se han ido cayendo miembros a golpe de irregularidades y escándalos) sea desgajar un pequeño espacio de la geografía española. “Una baronía, un marquesado”, como reclama para sí el heredero del marqués, Luis José (interpretado por José Luis López Vázquez) para que el emérito pase la última etapa de su vida de la manera más campechana posible. Sin tener que estar pendiente de la legalidad, ética y ejemplaridad que, aparentemente, se le requería como monarca español. Como no es un Augsburgo, ni por linaje ni por elección moral, la opción del monasterio, como hizo Carlos I con el de Yuste, la descartamos. No parece coincidir con las preferencias eméritas. Más bien, necesitaría la constitución de un estado dentro del estado español. Un San Marino, sin su Gran Premio, pero con todo su repertorio de motocicletas, carrocerías, cilindros y motores desbordantes atesorados a lo largo de los años. Un Vaticano sin Papa ni liturgias que encadenen los últimos años de campechanía. Un Mónaco sin glamour, ni mar ni casinos, pero con la certidumbre de guardar tras las cortinas de palacio los secretos más profundos de las monarquías europeas. Un Liechestein free business, pero sin los rigores climáticos y éticos centroeuropeos, que se convierta en obra, museo y banco del juancarlismo, una especie monárquica más propia del siglo XIX, que deambuló por el XX entre omisiones flagrantes, tropiezos continuos, excesos predecibles y una niebla periodística que, difuminó tanto su vida y milagros, que la acabó caricaturizando. Un lugar donde lamerse las heridas y languidecer, con la esperanza filial de que el tiempo sea para los Borbones, una vez más, el olvido de los múltiples agravios y dislates para con su pueblo. Una tierra, donde recibir la visita de su heredero, cada día más temeroso de convertirse en ese Luis José que, en la última película de la saga, Nacional III (1982), muestra el camino sin retorno hacia la decadencia, posando junto a su padre, como souvernir fotográfico para turistas japoneses, mientras una voz inmortaliza el momento con aquel: “marqués de Leguineche and son, end of the saga”.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Related posts
SÍGUENOS
Opinión | Es el imperio, estúpido
Cuando el poder tiembla, bombardea.
Ayuso y sus 106.947 euros a dedo: contratos, gurús y facciones en la Puerta del Sol
El patrón se repite. Amistad. Influencia. Contratos. Justificación legal. Normalidad administrativa. Y silencio político.
Ayuso huye hacia delante
Dimisiones, huelgas y descalificaciones: la presidenta madrileña elige el ruido antes que asumir el colapso educativo
Vídeo | Pascal Kaiser y el precio de existir en público
Cuando la visibilidad se castiga y el odio actúa con impunidad, la pregunta ya no es por qué cuesta mostrarse, sino quién protege a quienes lo hacen. El 30 de enero, en un estadio con 50.000 personas, un árbitro amateur alemán hizo algo tan cotidiano…
Vídeo | ¿En qué equipo estás?
Mismo deporte. Dos formas de estar en el mundo.

 Seguir
Seguir
 Seguir
Seguir
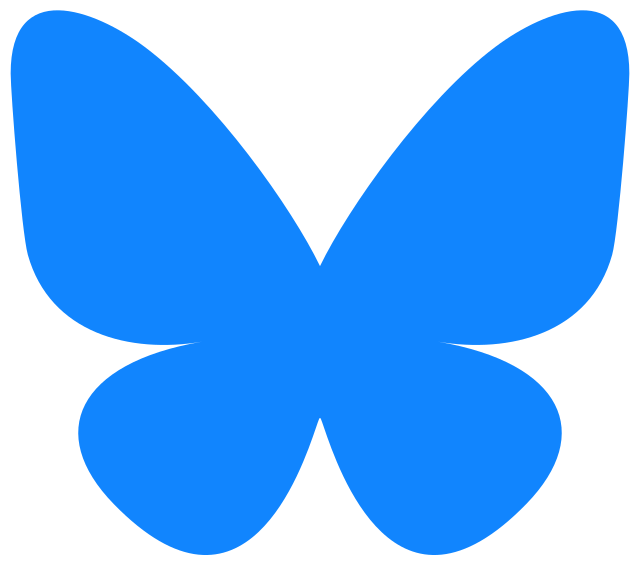 Seguir
Seguir
 Subscribe
Subscribe
 Seguir
Seguir




