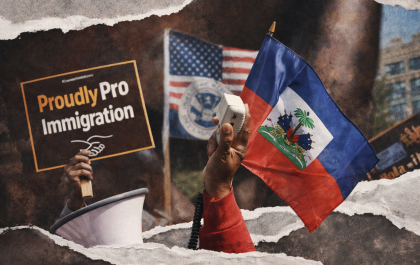Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Miles de personas ya lo saben. Son las que educan, cuidan, desobedecen y transforman desde abajo mientras gobiernos y grandes empresas siguen firmando suculentas alianzas para colapsar el planeta.
Mientras los fondos de inversión compran sol, viento y agua, mientras las grandes tecnológicas venden aplicaciones “verdes” y las petroleras se tiñen de verde esperanza en sus campañas publicitarias, hay quienes han entendido que la respuesta al colapso no será digital ni financiarizada: será profundamente social. Y educativa. Y colectiva.
A las afueras de Ceuta, rodeado de asfalto, el colegio Ortega y Gasset alberga un pequeño milagro. En su patio, las tortugas moras se reproducen mientras el alumnado cultiva hortalizas y nenúfares en un espacio que han bautizado como el Jardín de las Hespérides. Lo que podría parecer un proyecto escolar más, es en realidad un acto de resistencia: educar en la convivencia con otras especies, en el respeto al medio y en la cooperación frente a la lógica del beneficio y la competencia.
Este tipo de experiencias no son anecdóticas. Se multiplican por todo el Estado gracias al empuje de colectivos como Teachers for Future, que han entendido que esperar a que las próximas generaciones «hereden el problema» es no haber entendido nada. Porque cuando esas generaciones tengan el poder de decisión institucional, ya no quedará agua que privatizar, bosques que talar o aire que respirar. Por eso, formar hoy es resistir mañana. Y hacerlo desde la infancia es, además, un acto radical.
Quienes critican estas iniciativas desde el cinismo del privilegio suelen tildarlas de “activismo simbólico” o “ecologismo de guardería”. No lo son. Son pequeños focos de insurgencia contra un sistema educativo orientado al productivismo, contra un sistema económico basado en la explotación, y contra un modelo social construido sobre la desigualdad y la desconexión con el planeta.
NO ES UN PROBLEMA AMBIENTAL: ES UN PROBLEMA DE PODER
El relato dominante sigue empeñado en presentar el cambio climático como una cuestión técnica, casi contable. El número de partes por millón de CO₂, el límite de 1,5 ºC, los paneles solares, la eficiencia energética. Todo en manos de gobiernos y multinacionales. Todo con el objetivo de proteger el mercado, no la vida.
Pero el cambio climático no es una anomalía del modelo: es la consecuencia directa de su éxito económico a costa de la destrucción ecológica y social. No es un fallo, es su funcionamiento normal. El calentamiento global no es una desgracia climática, sino un crimen de clase.
Por eso, no se resuelve con cambios individuales ni con innovación tecnológica. Se resuelve desmontando las estructuras de poder que nos han llevado hasta aquí. Se resuelve cuestionando quién decide, quién contamina, quién se enriquece y quién muere. Porque sí, el cambio climático mata. Y siempre empieza matando a las mismas personas: mujeres pobres, personas racializadas, comunidades indígenas, migrantes climáticos, trabajadoras precarizadas.
La alternativa está ya en marcha. No en los parlamentos, sino en los barrios. En las cooperativas energéticas, en las redes de huertos comunitarios, en los tribunales que plantan cara a las petroleras, en los recreos sin residuos, en los pueblos que frenan macrogranjas o eólicos impuestos por fondos buitre. Y también en la calle, donde el derecho a una vida digna se grita con pancartas y se defiende con cuerpos que bloquean infraestructuras fósiles.
Lejos del espectáculo institucional y del simulacro de los acuerdos climáticos, la justicia climática real avanza gracias a quienes no salen en los informativos, a quienes no buscan protagonismo ni contrato con Netflix. Avanza gracias a quienes han entendido que cambiar la relación con el entorno implica cambiarlo todo.
Como dice la periodista Irene Baños, no se trata de ser perfectos ni puristas. Se trata de ser muchos, de ser contagiosos, de ser “accionistas del cambio”, no desde la pulcritud moral sino desde la coherencia imperfecta de quienes hacen lo que pueden con lo que tienen.
Mientras tanto, los que más contaminan siguen impunes. La banca financia nuevos proyectos fósiles. Las farmacéuticas invierten en adaptarse al calor, no en frenarlo. Las constructoras promueven ciudades que se recalientan como hornos. Los gobiernos militarizan las fronteras antes que actuar sobre las causas.
Por eso, no hay transición ecológica posible sin ruptura. Sin conflicto. Sin disidencia organizada.
La emergencia climática no necesita más conferencias ni más buenas intenciones. Necesita menos propiedad privada y más bienes comunes. Menos rentabilidad y más derechos. Menos extractivismo y más reciprocidad. Y sobre todo, necesita menos fe en quienes nos han traído hasta aquí. Porque no serán ellos quienes nos saquen.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Related posts
SÍGUENOS
Trump aprieta el cuello a Cuba con el petróleo como arma
El bloqueo energético como castigo colectivo y doctrina imperial en pleno siglo XXI
‘Melania’, 75 millones para comprar silencio y favores
Cuando el poder económico financia propaganda presidencial y lo llama cine, la corrupción deja de esconderse.
Blanquear EE.UU.: Trump y la cruzada racial que convierte la política migratoria en una guerra interna
La cancelación del estatus legal a haitianas y haitianos y la persecución de comunidades somalíes no es una anomalía administrativa: es un proyecto político de blanqueamiento forzado del país.
Vídeo | ¿Qué está pasando en Irán?
Nuestra compañera Patricia Salvador lo explica con claridad. Lo que empezó como una protesta por la economía ya es un pulso directo al régimen: contra la corrupción, la represión y un sistema que se sostiene controlando el cuerpo y la vida de las mujeres. Si…
Vídeo | La DANA que arrasó Valencia y la política que se escondió detrás de una mochila
Marina Lobo desmenuza el caos, las mentiras y la cadena de irresponsables


 Seguir
Seguir
 Seguir
Seguir
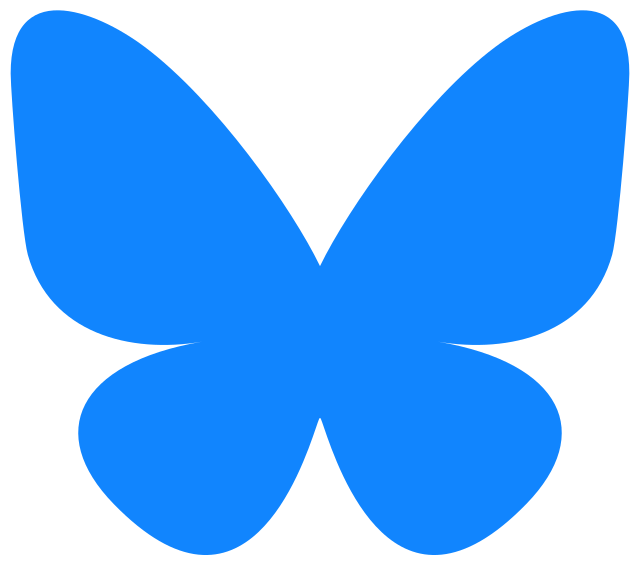 Seguir
Seguir
 Subscribe
Subscribe
 Seguir
Seguir