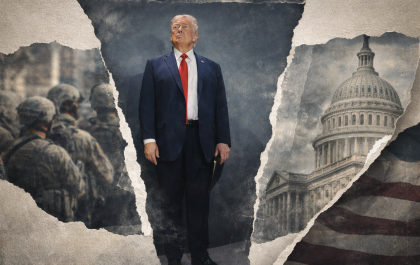Mientras la derecha avanza entre banderas y bulos, la izquierda pierde pie en fábricas, barrios y talleres.
Mientras la derecha extiende banderas y mentiras en los barrios obreros, la izquierda institucional mira desde la grada, sin manos manchadas ni botas con barro. La clase trabajadora —esa que limpia, descarga, produce y cuida— asiste al desplome de los precios de su dignidad mientras quienes deberían defenderla hacen equilibrios semánticos entre ministerios, platós y másteres de ciencia política.
La izquierda que hablaba en plural, hoy monologa. Y en ese silencio compartido con los currelas que dejó de escuchar, Vox y compañía han montado su tienda: barata, ruidosa y peligrosa, pero abierta todos los días. ¿Dónde están ahora las asambleas, las casas del pueblo, las secciones sindicales, los círculos, las redes de apoyo? Convertidas en cuentas de Instagram, en hashtags olvidados, en papel mojado.
Este texto disecciona, una a una, las razones profundas de esa desconexión. No para salvar la nostalgia, sino para señalar con claridad dónde, cómo y por qué la izquierda dejó de ser pueblo y empezó a parecerse demasiado a sus gestores.
1. CAMBIO DE ENFOQUE SOCIAL: CUANDO LA MATERIA PRIMA DEJÓ DE IMPORTAR
Durante el siglo XX, la izquierda era la voz organizada de las y los explotados, el ariete de los sindicatos, la barricada institucional de la lucha obrera. No había discurso de izquierdas sin hablar de convenios colectivos, lucha salarial, condiciones laborales, pobreza energética o inflación. En el Estado español, eso significaba estar presente en los tajos, en los piquetes, en los comités de empresa y en las huelgas del metal o la construcción.
Pero desde hace dos décadas, y de forma acelerada tras la crisis de 2008, se impuso una mutación ideológica y estratégica. La izquierda institucional, atrapada entre la modernidad académica y las exigencias de la gobernabilidad neoliberal, desplazó su centro de gravedad desde las condiciones materiales hacia las agendas simbólicas.
Eso no significa que las luchas feministas, antirracistas o ecologistas sean prescindibles. Todo lo contrario. El problema es que fueron instrumentalizadas por un progresismo desconectado del conflicto de clase. La vivienda se convirtió en un problema de gentrificación, no de desposesión estructural; la pobreza en una categoría de la exclusión, no de la explotación; el paro en una cuestión de activación laboral, no de destrucción de derechos laborales.
En el informe “La izquierda y las clases populares” de la Fundación Alternativas (2023), se reconoce que “la izquierda ha perdido el vínculo emocional y cultural con amplios sectores de las clases trabajadoras”, y se apunta directamente a la “sustitución del conflicto social por conflictos culturales” como una de las causas del desarraigo.
No es una percepción. Es una tendencia constatable en la política institucional. El ciclo del Gobierno PSOE-UP (2020-2023) es ejemplar: mientras se debatía en el Congreso sobre “la cultura del consentimiento” (relevante, sin duda), el 50% de las familias españolas tenía dificultades para llegar a fin de mes. Mientras se elaboraban planes de igualdad o de transición ecológica, el precio del alquiler se disparaba un 70% en apenas una década, según Idealista.
La fragmentación de las prioridades de clase —sustituida por una colección de demandas sectoriales, a menudo descoordinadas— dejó huérfana a la mayoría social precarizada. La vieja consigna de “pan, trabajo y techo” fue desplazada por un progresismo de boutique que habla de la inclusión sin tocar el conflicto distributivo.
Y mientras tanto, los datos siguieron gritando lo que ya nadie quería oír: el 27,8% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), según el INE (2024). El informe FOESSA señala que más de 2,6 millones de personas viven en situación de exclusión severa, el doble que hace una década.
Pero la izquierda que debía organizar esa rabia optó por sublimarla en discursos identitarios, evitando nombrar al verdadero enemigo: la estructura económica que reparte la riqueza con criterios clasistas y patriarcales, pero también fiscales y laborales. Se renunció a organizar al precariado, al personal de limpieza, a las camareras de piso, a los repartidores, a las cajeras. Se prefirió influir en los marcos culturales antes que transformar las condiciones materiales.
2. LENGUAJE ALEJADO DEL DÍA A DÍA: EL DISCURSO QUE NADIE ESCUCHA
Mientras la clase trabajadora grita en silencio su agotamiento, la izquierda responde con glosarios que no entiende nadie.
Si el lenguaje crea realidad, el lenguaje de la izquierda institucional ha creado un mundo paralelo. Un mundo donde se debate sobre ecofeminismo poscolonial mientras una limpiadora hace horas extra sin contrato para pagar la calefacción. La desconexión entre las palabras y la vida real no es solo estilística: es estructural. Y es uno de los factores que han minado la confianza de amplios sectores sociales en las organizaciones progresistas.
Las palabras importan. En política, lo son todo. Y cuando se sustituye el lenguaje claro por jerga académica o tecnocrática, se construye un muro. No un puente. Conceptos como “interseccionalidad”, “extractivismo epistémico” o “matrices de opresión” pueden ser útiles en contextos analíticos o universitarios, pero no son herramientas de movilización si no se traducen al terreno de lo concreto: ¿quién te desahucia?, ¿quién te explota?, ¿quién te encarece la vida?
La clase trabajadora no está en contra de la teoría. Está en contra de que nadie le hable en su idioma. En su estudio de 2022, el Observatorio Social de “la Caixa” alertaba sobre la creciente “fractura comunicativa” entre las élites políticas y las clases populares, y vinculaba esta ruptura con el ascenso de discursos reaccionarios que, aunque falsos, son simples y directos.
La derecha lo entendió hace tiempo. Vox no necesita tener razón para persuadir. Le basta con tener una narrativa. “Los españoles primero”, “la familia tradicional”, “la okupación te va a arruinar”: mensajes sin sustento fáctico, pero con poder emocional. Frente a eso, la izquierda responde con PDF.
Mientras el fascismo pone una bandera en cada barrio, el progresismo institucional se enreda en marcos que ni siquiera sus votantes más fieles comprenden. La política se volvió un ejercicio de exclusión cultural, donde solo quienes dominan cierto vocabulario acceden a la discusión pública. Una forma de clasismo lingüístico disfrazado de sofisticación política.
Esta disociación no es nueva, pero se ha agravado con la profesionalización de la política. Los partidos de izquierdas han poblado sus filas de asesores, técnicos, politólogos y comunicadores formados en universidades privadas o extranjeras. El resultado es un lenguaje diseñado para agradar a los medios, no para hablar con el pueblo. Y cuando ya no se comparte el idioma, deja de haber comunidad política.
El sindicalismo combativo nunca necesitó manuales de deconstrucción para explicar la explotación. Le bastaba con una nómina y un megáfono.
3. DESCONFIANZA POR GESTIÓN INSTITUCIONAL: GOBERNAR SIN TRANSFORMAR
No hay nada más letal para una promesa política que convertirla en decepción.
El acceso de la izquierda al gobierno, especialmente durante el periodo 2020-2023 en el Estado español, supuso una oportunidad histórica para revertir años de políticas neoliberales. Se prometieron avances sociales, recuperación de derechos, redistribución y dignidad para la clase trabajadora. Pero, en muchos aspectos, lo que llegó fue gestión. Técnica. Parcheada. Y sobre todo, limitada.
El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se enfrentó a una pandemia, a una crisis energética y a una inflación disparada, sí. Pero también a una autocensura programática. El marco impuesto por los compromisos con la Unión Europea, la deuda pública y los límites de la economía ortodoxa impidió cualquier transformación estructural real. Se habló de escudo social, pero se mantuvieron las estructuras de precariedad.
Los ejemplos abundan. La reforma laboral de Yolanda Díaz —muy celebrada mediáticamente— mantuvo elementos clave de la reforma de Rajoy de 2012, como el abaratamiento del despido. Aunque mejoró la contratación indefinida, el fraude, la rotación laboral y los bajos salarios siguieron marcando el mercado laboral. Según Comisiones Obreras, en 2023 aún existía una «precariedad estructural enquistada» que el gobierno no logró desactivar.
Otro caso: la ley de vivienda. Tardó años en aprobarse. Y cuando llegó, no tocó la propiedad ni limitó realmente los precios del alquiler. Se limitó a establecer topes poco aplicables y transferir la responsabilidad a comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por la derecha. Mientras tanto, los precios del alquiler subieron un 10,2% en 2023, alcanzando niveles récord.
El resultado es desafección. Desilusión. Desmovilización. La gente votó esperando dignidad y recibió paliativos. Votó para cambiar el sistema y recibió gestión progresista del mismo sistema. No se nacionalizó ninguna empresa energética. No se derogó la ley mordaza. No se democratizó el Banco de España ni se blindó la sanidad pública frente a los fondos buitre.
Y esa frustración no se canalizó hacia la derecha por una cuestión ideológica. Se canalizó hacia la derecha porque era la única que prometía algo distinto, aunque fuera mentira. Lo que la izquierda no entendió —o no quiso entender— es que gobernar sin transformar no genera confianza, sino cinismo.
En el barómetro del CIS de febrero de 2024, el 41,3% de las personas que se definen como clase trabajadora afirmó que “ningún partido les representa realmente”. No es que la clase trabajadora se haya derechizado. Es que la izquierda se ha institucionalizado al punto de olvidar a quienes la pusieron ahí.
La política no es solo ganar elecciones. Es cambiar la vida de la gente. Y cuando no se nota, se vota con el cuerpo: no yendo a votar. O peor, votando a los que prometen revancha.
4. FALTA DE PRESENCIA EN BARRIOS Y CENTROS DE TRABAJO: CUANDO EL SILENCIO LO OCUPA LA REACCIÓN
La política no se construye solo en el Parlamento. Se construye, sobre todo, en los portales, en las escaleras del bloque, en el tajo, en la barra del bar.
Durante décadas, la izquierda fue una presencia concreta, física, cotidiana. Estaba en los barrios populares, en los tajos, en las asociaciones vecinales, en las escuelas públicas, en los sindicatos, en los comedores escolares. No era solo una ideología: era una red. Una forma de vida. Cuando había un problema en el barrio, se llamaba al de la asociación de vecinos, al de CCOO, al de IU. Hoy, se llama al ayuntamiento, a la inmobiliaria o, directamente, al cura.
La desaparición de esa presencia territorial —la que no da votos, pero sí construye hegemonía— ha dejado un vacío inmenso. Y ese vacío no ha quedado vacío: lo ha ocupado la derecha. Y más peligrosamente, la extrema derecha.
Basta recorrer cualquier barrio periférico de ciudades como Zaragoza, Badalona, Alcorcón, Parla o Palma para comprobar cómo Vox ha sabido instalarse en ese espacio abandonado. No porque ofrezca soluciones, sino porque ofrece presencia. Porque baja al bar, reparte panfletos, monta carpas. Según el informe “Geografía del voto a la ultraderecha en España” del think tank Fundación porCausa (2023), el crecimiento de Vox se concentra en zonas con menor renta media, menor cobertura de servicios públicos y alta precariedad habitacional.
¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde están sus cuadros? ¿Sus redes barriales? ¿Sus agrupaciones locales?
La respuesta es cruda: ya no están. Se han desmantelado. Se han desmovilizado. Se han sustituido por redes digitales, campañas virales, ruedas de prensa. La política se ha convertido en una actividad audiovisual, más que en una construcción territorial.
Y mientras tanto, las parroquias, las mafias inmobiliarias, los “desokupas” y las patrullas identitarias colonizan el tejido social. El caso más grave es el de la vivienda. Mientras miles de personas son desahuciadas sin alternativa, los grupos de ultraderecha han encontrado un filón en el discurso antiokupa, apoyados por una maquinaria mediática y jurídica sin apenas oposición estructural por parte de la izquierda.
El mejor ejemplo es el auge de empresas como Desokupa o FueraOkupas, que se presentan como salvadoras de la “gente de bien” frente a la “amenaza” de las ocupaciones. Un discurso profundamente clasista y racista que cala porque nadie en el barrio está explicando otra cosa. Nadie está organizando a los vecinos. Nadie está montando reuniones informativas. Nadie está allí.
Las organizaciones de izquierdas han perdido músculo territorial. Y sin músculo no hay fuerza. Un boletín semanal, un tuit viral o una entrevista en La Sexta no construyen comunidad. No te sacan del paro. No frenan un desahucio.
La ultraderecha no ha ganado por ser brillante. Ha ganado porque está. Y la izquierda, sencillamente, no.
5. LA IZQUIERDA ‘GAFAPASTA’ VS. EL CURRELA: UN COSMOS CULTURAL QUE YA NO SE ENTIENDE
Cuando la representación se convierte en caricatura, el vínculo político se rompe.
No se trata solo de clase social, sino de apariencia de clase, de códigos culturales, de lenguaje corporal, de estética y de hábitos. Durante años, la izquierda ha ido adoptando una fisonomía cultural ajena a los espacios que históricamente decía representar. Ha pasado de hablar como la gente trabajadora a hablar de la gente trabajadora.
El proceso es lento pero devastador. La imagen pública del militante de izquierdas, en el imaginario popular, ha mutado: ya no es el sindicalista de nave industrial o la vecina combativa del bloque, sino el joven urbanita de gafas de pasta, totebag, airpods y vermú en Lavapiés. Y esa imagen, que puede parecer anecdótica, tiene consecuencias electorales, simbólicas y emocionales.
No es solo que no compartan los mismos gustos o referencias culturales que el trabajador de la fábrica o la cajera de supermercado. Es que muchas veces los desprecian. Se ridiculiza al “cuñado”, al futbolero, al consumidor de Telecinco, al creyente. Y en esa burla, la izquierda se ha autoconstruido como un espacio de superioridad cultural más que de solidaridad política.
La política del ‘decrecimiento’, por ejemplo, puede ser legítima en debates ecologistas. Pero cuando se plantea sin tener en cuenta que muchas familias ya viven en decrecimiento forzoso —no por convicción, sino por pobreza—, se convierte en un insulto.
Igual ocurre con el discurso alimentario, la movilidad urbana o incluso las formas de militancia. La desconexión no está solo en las ideas, sino en el estilo. En el ritmo. En las prioridades. ¿Cuántas personas de clase trabajadora se ven reflejadas en los vídeos promocionales de las campañas de la izquierda? ¿Cuántas veces se escucha hablar en acento andaluz, extremeño o murciano en las portavocías institucionales?
El informe “Confianza política y representación” del CIS (2024) refleja este divorcio simbólico: el 52% de las personas que se identifican como trabajadoras manuales declara que “la izquierda es para otros, no para mí”. Lo que antes era orgullo de clase hoy es, muchas veces, resentimiento cultural.
Y ese resentimiento ha sido aprovechado por la derecha sin ningún pudor. Vox o el PP no se dirigen a la clase trabajadora como si fueran estúpidos. Se dirigen a ellos como si fueran iguales. Aunque luego legislen para las élites, su estética es cercana, llana, emocional. Frente a eso, la izquierda ha levantado una muralla de tecnocracia y condescendencia.
Hay más política en una conversación en la barra del bar que en un simposio sobre “democracia deliberativa”. Y eso la izquierda lo ha olvidado.
El resultado: una clase política progresista que se parece cada vez más a sus contrapartes liberales, y cada vez menos a sus votantes tradicionales. La izquierda ya no se huele a grasa de taller, a tierra del campo, a cloro de piscina pública. Se huele a coworking, a podcast, a curso de liderazgo.
Y no se trata de renunciar al pensamiento crítico, ni de abandonar la complejidad. Se trata de recuperar la conexión. El calor. El conflicto real. Porque si la izquierda quiere transformar el mundo, tiene que volver a pisarlo.
La clase trabajadora no se ha derechizado. Ha sido abandonada. Y donde no hay izquierda, no hay vacío: hay banquillo para el odio. Se ha sustituido el sindicalismo por coaching emocional, las huelgas por hashtags, y la organización de base por discursos bienintencionados leídos desde una tablet. Mientras tanto, el capitalismo sigue a pleno rendimiento, desahuciando, explotando, humillando.
La pregunta no es por qué los obreros votan a la derecha. La pregunta es por qué la izquierda ha decidido no volver a ser clase.
Related posts
SÍGUENOS
¿A veces se necesita un dictador? Trump y la normalización del autoritarismo
Cuando el poder deja de esconder su desprecio por la democracia, ya no estamos ante un desliz retórico, sino ante una advertencia.
La voz de Hind Rajab llega a los Oscar
Un reconocimiento internacional a una niña asesinada en Gaza que el cine convierte en memoria incómoda
Asumir al amo
Groenlandia vuelve a ser moneda de cambio mientras Dinamarca normaliza que otros decidan sobre su territorio.
Vídeo | ¿Qué está pasando en Irán?
Nuestra compañera Patricia Salvador lo explica con claridad. Lo que empezó como una protesta por la economía ya es un pulso directo al régimen: contra la corrupción, la represión y un sistema que se sostiene controlando el cuerpo y la vida de las mujeres. Si…
Vídeo | La DANA que arrasó Valencia y la política que se escondió detrás de una mochila
Marina Lobo desmenuza el caos, las mentiras y la cadena de irresponsables


 Seguir
Seguir
 Seguir
Seguir
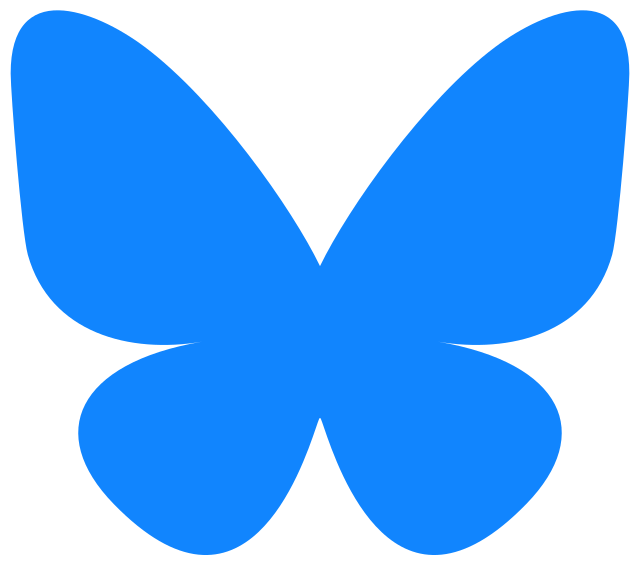 Seguir
Seguir
 Subscribe
Subscribe
 Seguir
Seguir